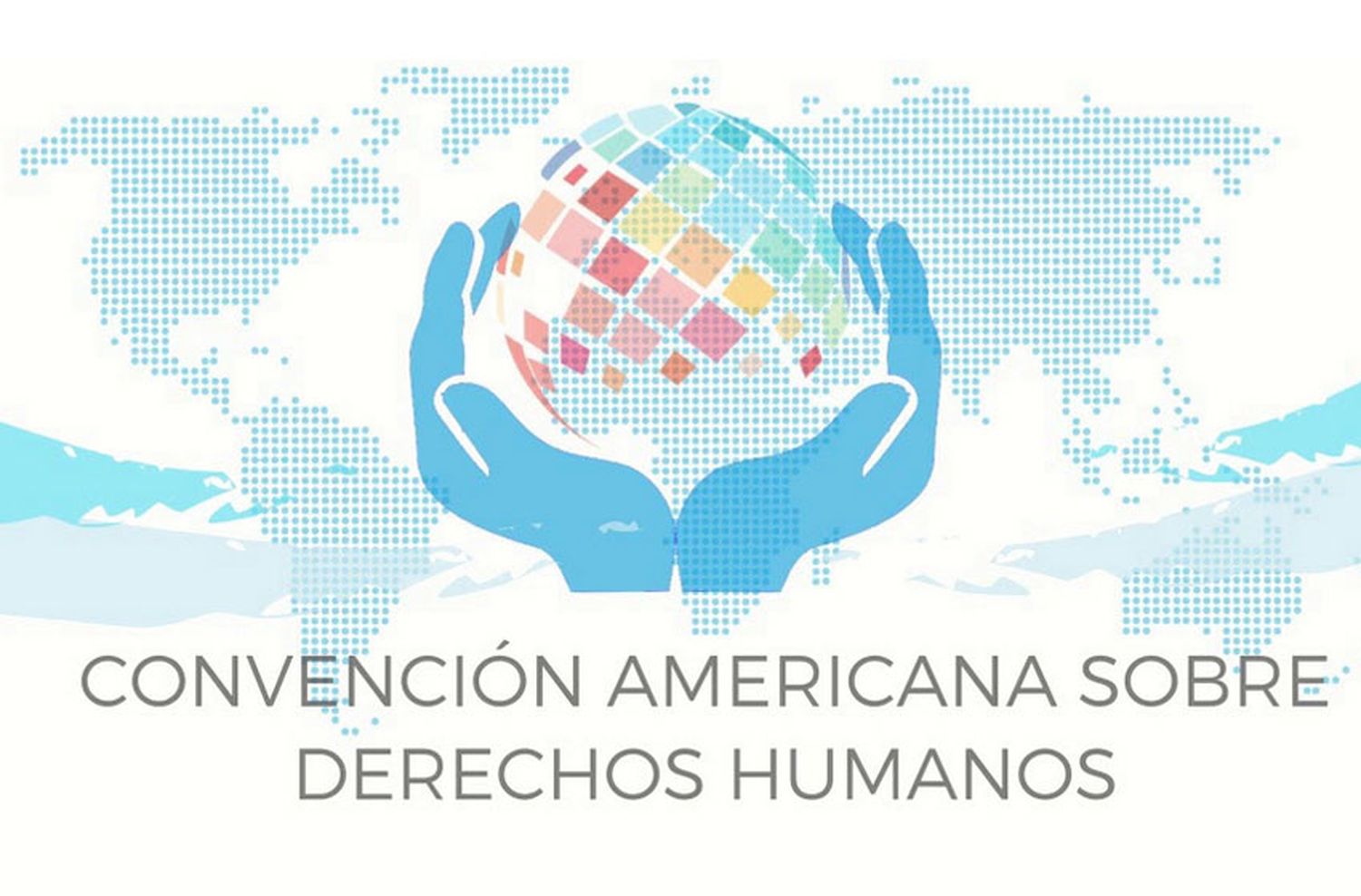A 50 años de la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Una vez finalizada la segunda guerra mundial, la comunidad internacional tomó conciencia de las cruentas violaciones llevadas a cabo por el nazismo a los derechos y libertades esenciales de los seres humanos y comenzó a reaccionar ante tanta barbarie ideando sistemas para su protección, tanto a nivel universal (sistema de Naciones Unidas) como a nivel regional (sistema Europeo, Africano e Interamericano de derechos humanos), reafirmando, por esta senda, la dignidad de las personas. Su objetivo fue claro: ya no era suficiente que esos derechos y libertades fuesen reconocidos por medio de las Constituciones de cada una de las naciones y su tutela a través de sus propios órganos judiciales, como ocurría hasta entonces, sino que debían gozar de una vigencia espacial, es decir, ser operativos en cualquier lugar o territorio donde se encontrara la persona.
Se produjo así un cambio de paradigma que puso un límite al Estado patria, pues ya no más las naciones podrán tratar a sus habitantes a su mero arbitrio de conformidad con sus normas internas, sino que debían hacerlo de conformidad con los nuevos principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los individuos pasaron a ser sujetos activos, dentro de ese marco normativo, con pleno reconocimiento de sus derechos y de su capacidad para vindicarlos por sí mismo ante la jurisdicción internacional.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos comienza a dar a luz en el año 1948 cuando se puso en marcha la Organización de Estados Americanos con la aprobación de dos instrumentos fundamentales: la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Pero, sin duda alguna, su columna vertebral lo conforma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que este mes cumple 50 años desde que fuera aprobada en San José de Costa Rica el 20 de noviembre 1969, y que entrara en vigencia el 18 de julio de 1979, ratificada por nuestro país en 1984 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de nuestra Carta Magna en 1994.
La clara y sólida estructura de la Convención contempla los deberes de respeto y garantía de los Estados hacia las personas bajo su jurisdicción sobre la base del reconocimiento de sus veintiséis derechos y libertades, tales como la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso, el principio de legalidad y de retroactividad, la protección de la honra y de la dignidad, las libertades de conciencia, religión, pensamiento y de expresión, la protección de la familia, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la protección judicial, entre otros. De vital trascendencia para el funcionamiento del sistema, el Pacto contempla también la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son los órganos encargados de conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de dicha Carta internacional.
El impacto que ha tenido el Pacto de San José en toda la región —y más aún en nuestro país— ha sido de una entidad tal que ha producido un giro copernicano en el esquema constitucional argentino, con tres características bien nítidas. En primer lugar ha ampliado el catálogo de los derechos y garantías individuales; en segundo lugar ha enraizado el principio pro persona en torno al cual gira todo el sistema de protección de los derechos humanos. Y, por último, establece un mecanismo de protección, subsidiario, al que pueden acudir todas aquellas víctimas que no hayan encontrado la debida tutela en los órganos jurisdiccionales nacionales. En tal caso ya no será más la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendrá la última palabra cuando se trate de la protección de aquellos derechos y garantías fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Nacional como en la Convención, pues dicha tarea final recae ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictará un fallo definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado denunciado. Decisión que, además, puede dejar en falsete los actos de gobierno y las resoluciones judiciales internas en la medida que no se adecuen a la letra de la Convención o a la interpretación que de ella realice el tribunal regional.
A lo largo de todos estos años la Convención ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de los derechos humanos en la región y su interpretación dinámica —por medio de la Corte Interamericana con el dictado de sus sentencias y opiniones consultivas— se ha constituido en un instrumento clave en la protección de la vida de las personas, de su libertad, de su dignidad, habiéndose fortalecido la libertad de expresión, ampliando el acceso a la justicia, y, a la par, consolidado el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de la región.
De alguna forma la Convención Americana, al decir de Christina Binder, se convierte hoy en la “Constitución” latinoamericana en materia de derechos humanos, y la Corte que ella crea en su guardián e intérprete final con un rol democratizador en la región, fijando, a la par, estándares de protección que obliga a los Estados partes a ajustar y adecuar tanto su normativa interna como las prácticas judiciales y administrativas.
Sin embargo, como bien señalara en su oportunidad Santiago Cantón —que se desempeñó por años como Secretario Ejecutivo en la Comisión Interamericana— en su discurso pronunciado el 17 de mayo 2012 en el Museo de las Américas “tenemos un sistema imperfecto en la medida que muchos países aún no han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Las razones por no hacerlo pueden ser explicadas, pero no se pueden justificar. Al ser un sistema de protección colectivo, los Estados Miembros tienen la responsabilidad, individual y colectiva, de alcanzar esa universalidad. Frente a la falta de avance en ratificar, debería haber una iniciativa colectiva de todos los Estados Miembros que si han ratificado la Convención Americana para lograr ese objetivo. Denunciarlo públicamente, pero mirar para el costado no es suficiente.”
Esperemos que en tiempo no lejano se cumpla con ello, pues es lo que se merecen con justicia todos los habitantes de este continente.